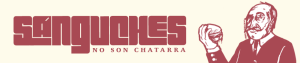Cuncuno hizo la ilustración que identifica a sánguches y además ofreció colaborar con un texto. Es un amigo de la casa que tiene una extraña idea de cómo afrontar un bajón de hambre.
Bajoneo bucólico pastoril, por Cuncuno
Por mi condición de estudiante provinciano, la mayoría de los artículos de este blog se me presentan como vitrinas de cierto piso de diseño en un concurrido centro comercial. A menudo me he quejado con el administrador por no darle peso necesario a aquellos coléricos y poco salubres establecimientos que brotan en la capital (a excepción de un par de notables datos). Pero detrás de esta línea editorial veo una lógica razonable; lo que se come en estos locales suele ser una versión grotesca y mutante de las recetas originales, producto de ecuaciones capitalistas que intentan complacer cantidad y precio; a costa de calidad y en muchos casos, salud.
Pero no todo está perdido, existe un lugar en las afueras de Chile llamado «provincia»; en este caso me referiré específicamente a la comuna de San Fernando, mi lugar de origen y lavadora personal.
Corría un fin de semana un tanto agitado, creo que fue una noche previa a las últimas elecciones; como era de costumbre, la juventud sanfernandina consumía alcohol independiente de las más estrictas prohibiciones. Pasada la una de la mañana, la banda de turno comenzó a aburrir con un repertorio prehistórico y un par de peleas de bar gatillaron nuestra salida en busca de algo para comer y seguir conversando en el auto.
Fuera del concurrido bar, San Fernando parecía ser un desierto aún más deprimente de lo normal, y no encontrábamos alguno de los típicos sucuchos abiertos; los efectos de la marihuana en el chofer potenciaron una desesperada búsqueda de comida fuera del redil de seguridad que supone el casco viejo de la ciudad, para terminar adentrándonos en barrios más recientes; frutos de traslados de campamentos a mediados de la década pasada.
Después de perdernos entre la nieba y las calles carentes de señalización y planificación damera, una tímida luz titilante se nos presentó de golpe. El lugar se trataba de un humilde kiosco ampliado precariamente y atendido por dos señoras con la oferta regular de sánguches y completos, bebidas de origen alternativo y papas fritas.

Y he aquí donde se nos presentó el primer golpe: el precio. Un italiano de tamaño y proporciones más que regulares a $750. El resto de los precios seguían una lógica similar, pero después de tanta cerveza no quisimos ahondar en algo más ostentoso, independiente de lo económico que era.
Segundo golpe: la calidad. El pan era consistente y con una cantidad razonable de sal, la palta poseía su solidez habitual y el tomate sabía a tomate. Las vienesas eran bastante normales para un local de estas características. Mientras las señoras preparaban las órdenes, notamos que no recurrían al vil truco de hacer rendir la palta y los condimentos. Es más, la cantidad de palta era tal que una de las acompañantes pidió menos (para luego ser debidamente abucheada por el resto del grupo).
Mientras consumíamos al ritmo de la Radio Tropical Latina, conversamos con las señoras, quienes nos contaban cómo manejaban el negocio usando proveedores del mismo barrio, o incluso ingredientes de su propio huerto. Contaban que no buscaban hacerse millonarias vendiendo completos, pero la buena fama del kiosco lo mantenía con buenos dividendos, no teniedo que arriesgar a comprar ingredientes inconsistentes ni inventar monstruosidades de barrios universitarios. El comercio y la producción local mantenían al boliche en números verdes, atendiendo desde un patio trasero en una zona bastante poblada, sin comprometer la calidad. Así de simple.
El golpe final fue la expansión estomacal que pudo dejar un simple italiano de no más de 20 cms, cuando es preparado con la apropiada calidad y el cariño de las viejitas (que eran bastante simpáticas; el canábico chofer hasta bailó cumbia con una de ellas). No todo está perdido, señores; mientras el chileno no entienda que el dinero no es el fin ultimo en la vida y recurra a un sinnúmero de artimañas para conseguirlo y aspirar a modos de vida importados (ya sea en su versión yankee hiperconsumista o en la fantasía neo-socialista de alta costura). Un par de señoras nos enseñaron que un endeble kiosco perdido en la niebla hacía más que una cadena de comidas o el último boom de la gastronomía con turismo social. Porque el kiosco sabía lo que hacia, lo hacía bien y no pretendía ser otra cosa.
Identidad, simpleza y una lección de vida en un pequeño pero contundente italiano.